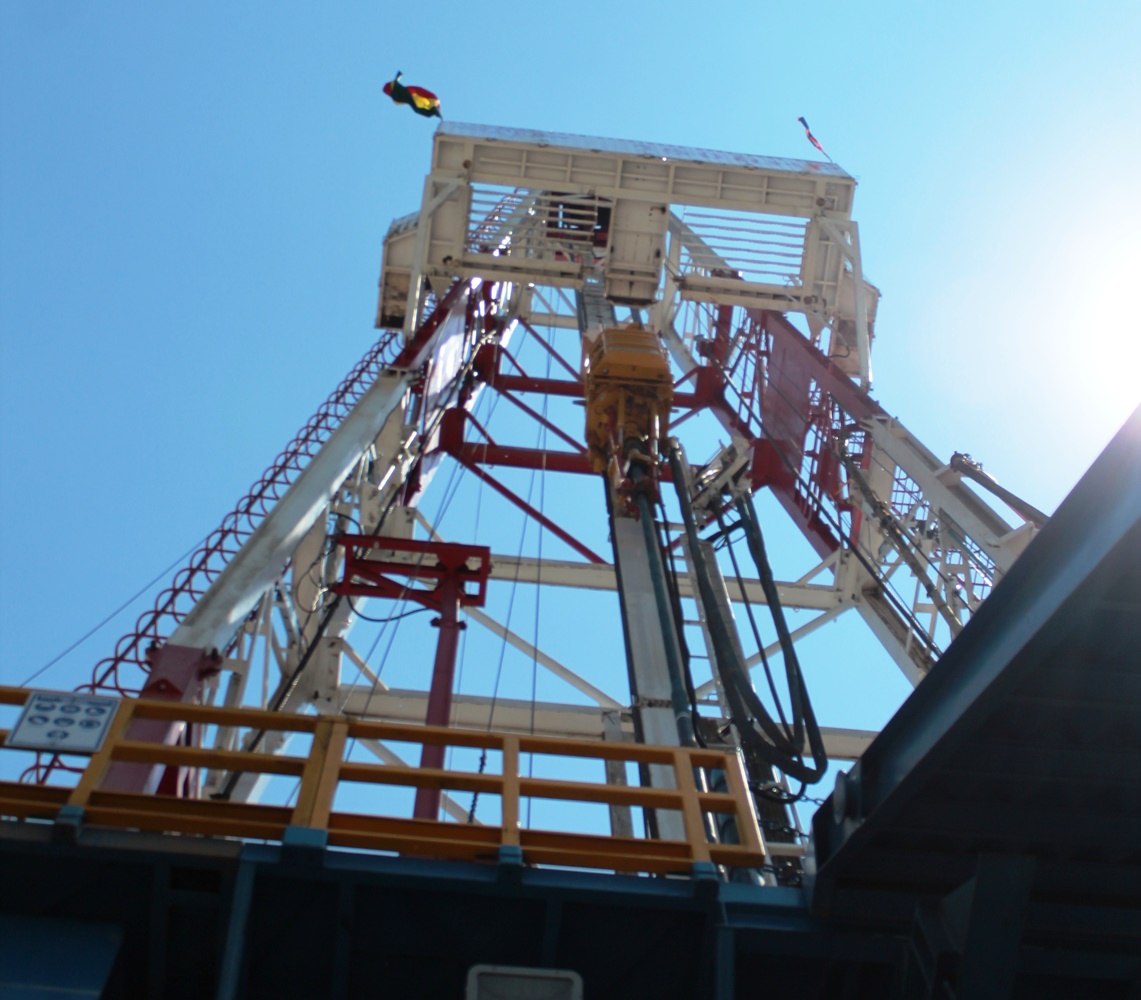El analista Álvaro Ríos considera que YPFB tomó una decisión corporativa para maximizar sus ingresos, acorde a la realidad de los mercados y la realidad regional. Considera que los negociadores actuales hicieron lo que mejor pudieron con el escaso gas, pero el problema estructural, con lo que coindice el analista Raúl Velásquez, radica en los 15 años pasados de mentiras, improvisaciones y desaciertos, ‘Léase mar de gas’.
(#RadarEnergetico).- ‘Sin previo aviso Bolivia le corta el 30% del gas natural a Brasil este mes’, titulaba la prensa brasileña este sábado haciendo alusión a la sorpresa que esta medida causó en Petrobras, la compradora del gas boliviano
Lo que se sabe es que Petrobras fue invitada a negociar nuevos precios y conocía lo que podría pasar desde el 1 de mayo con el envío de aproximadamente 6 millones de metros cúbicos diarios (MMmc/d) menos, al mercado de Brasil. Ese mismo día YPFB incrementó de 8 a 14 MMmc/d el volumen de gas hacia Argentina, mediante la empresa estatal IEASA.
¿Quitarle a un mercado para darle a otro?
“La decisión es ciertamente algo salomónica en virtud de la poca oferta de gas y de la realidad del mercado internacional del gas natural”, dice Álvaro Ríos, analista en temas de energía y SocioDirector de Gas Energy Latin America.
LA GUERRA POR EL GAS
A partir de la invasión de Rusia a Ucrania, han ocurrido una serie de disrupciones en los mercados de gas natural que han repercutido más allá de las fronteras de Europa. Una crisis de alimentos y también de energía, sobre todo gas natural licuado (GNL), está afectando a todos los continentes en los que los mercados se ven presionados por menor oferta y alta demanda, especialmente en Europa por tratar de reemplazar el gas ruso.
La región del Cono Sur no está al margen de esta situación. “Hay un cambio disruptivo muy fuerte. La guerra de Putin y las restricciones de suministro de gas han causado una demanda inusitada y conseguir GNL que es muy dificultoso de obtener y además muy costoso” en Brasil, Argentina y Chile, dice Ríos al evidenciar que el tema con Brasil y Argentina no es un asunto aislado.
En este contexto, YPFB tiene sendos contratos con esas naciones, los cuales debe tratar de cumplir.
Cuando ocurren estos escenarios es necesario actuar como una corporación tratando de conseguir mejores precios en el mercado de Brasil y Argentina. “Petrobras cerró toda negociación y lo vimos por los medios de comunicación. Ocurre todo el tiempo en el mercado cuando se dan situaciones extraordinarias. La estrategia es positiva mirando el lado comercial y la decisión salomónica”, dice el analista”.

VOLUMENES PRECIOS Y PENALIDADES
YPFB al no lograr que Petrobras pague un monto mayor al actual de 8 dólares el millón de BTU, según contrato vinculado a los fuel oils y que no quiso revisar, habría optado por comunicar que enviará solo aproximadamente 14 de los 20 MMmc diarios establecidos en el contrato.
Ante esta situación YPFB enviaría esos 6 MMmc/d adicionales a Argentina a un precio de 20 dólares el millón de BTU.
Ante el incumplimiento con Petrobras, YPFB debería pagar una penalidad de 8 dólares por cada millón de BTU.
Los 20 dólares de Argentina le alcanzarían para pagar la penalidad y aun así ganar 4 dólares adicionales, según Álvaro Ríos, quien considera que atender el mercado del norte argentino es una prioridad mayor ya que no hay de donde más saquen energía y se podían generar desabastecimientos.
“En pandemia Petrobras bajó la demanda por debajo de TOP, ahora por la guerra YPFB debe bajar la oferta para atender de la mejor manera a su mercado interno y a sus dos mercados”, dice Ríos. “Creo que no se puede criticar a los negociadores de YPFB que hacen malabares para llegar a acuerdos en medio de una escasez de gas en el país y en la región”, complementa.
Esta situación en “los contratos y la necesidad de renegociarlos mediante adendas, es reflejo de una política hidrocarburífera orientada a la captura de renta que olvidó la sostenibilidad a largo plazo que demanda inversión, capacidad de gestión y tecnificación en lugar de politización”, dice Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de laFundación Jubileo.


 Joven del municipio de Llallagua que fue madre en su adolescencia. Foto: Freddy Poma Fernández
Joven del municipio de Llallagua que fue madre en su adolescencia. Foto: Freddy Poma Fernández